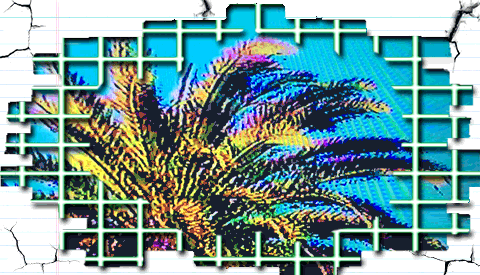going to the movies

Algunos dicen que ya no existe el salvaje entre nosotros,
que somos el último tramo, los saldos de la civilización, que ya todo ha sido dicho y es demasiado tarde para ser ambicioso. Pero estos filósofos se olvidan, presuntamente, de las películas. Nunca han visto a los salvajes del siglo veinte mirar las imágenes. Ellos mismos jamás se han sentado frente la pantalla y pensado cómo, pese a las ropas con que se cubren y las alfombras que pisan, no hay una gran distancia que les separe de aquellos entusiastas hombres desnudos que, golpeando dos varas de hierro, pudieron intuir entre el estruendo un anticipo de la música de Mozart.
Es obvio que, en este caso, las varas están tan firmemente forjadas y recubiertas con aleaciones de otros materiales que es extremadamente difícil oír nada en claro. Todo es alboroto, zumbido y caos. Examinamos 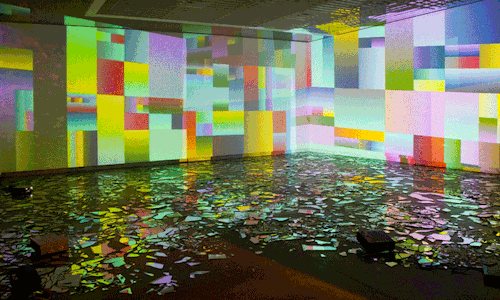 cómo desde una olla asoman fragmentos que parecen hervir, de todas las formas y sabores; de cuando en cuando alguna figura grande se alza, y parecería a punto de conducirse fuera del caos. Además, a primera vista, el arte cinematográfico parece simple, incluso estúpido. Tenemos un Rey agitando las manos en un partido de fútbol; tenemos el yate de Sir Thomas Lipton; tenemos a Jack Horner ganando la Grand National. El ojo lame todo esto al instante y el cerebro, con la excitación agradable, se conforma con mirar lo que sucede sin animarse a pensar. Pues el ojo corriente, el no-estético ojo inglés, es un mecanismo simple que cuida de que el cuerpo no tropiece, provee al cerebro de juguetes y golosinas para mantenerlo callado, y se confía en seguir comportándose como una niñera competente hasta que el cerebro concluya que es hora de despertar. Cuál es su sorpresa entonces al ser despertado súbitamente, en mitad de la agradable somnolencia, y reclamado como auxilio.
cómo desde una olla asoman fragmentos que parecen hervir, de todas las formas y sabores; de cuando en cuando alguna figura grande se alza, y parecería a punto de conducirse fuera del caos. Además, a primera vista, el arte cinematográfico parece simple, incluso estúpido. Tenemos un Rey agitando las manos en un partido de fútbol; tenemos el yate de Sir Thomas Lipton; tenemos a Jack Horner ganando la Grand National. El ojo lame todo esto al instante y el cerebro, con la excitación agradable, se conforma con mirar lo que sucede sin animarse a pensar. Pues el ojo corriente, el no-estético ojo inglés, es un mecanismo simple que cuida de que el cuerpo no tropiece, provee al cerebro de juguetes y golosinas para mantenerlo callado, y se confía en seguir comportándose como una niñera competente hasta que el cerebro concluya que es hora de despertar. Cuál es su sorpresa entonces al ser despertado súbitamente, en mitad de la agradable somnolencia, y reclamado como auxilio.
 El ojo se encuentra en dificultades. El ojo quiere ayuda. El ojo dice al cerebro “Algo ocurre que no comprendo en absoluto. Te necesito”.
El ojo se encuentra en dificultades. El ojo quiere ayuda. El ojo dice al cerebro “Algo ocurre que no comprendo en absoluto. Te necesito”.
Juntos miran al Rey, al bote, al caballo, y el cerebro ve de inmediato que se enfrentan a una cualidad que no se corresponde con la simple fotografía o la vida real. Se han vuelto más bellos, en el sentido en que las fotografías son bellas, pero ¿podríamos decir que son (nuestro vocabulario es miserablemente insuficiente) más reales, o reales con una realidad diferente de la que percibimos a diario? Observamos cómo están cuando nosotros no estamos. Vemos cómo es la vida cuando no formamos parte de ella. Mientras miramos pareceríamos sustraídos de las limitaciones de la existencia efectiva. El caballo no nos derribará. El Rey no agarrará nuestras manos. La ola no mojará nuestros pies. Desde esta ventaja, al ver la similitud en nuestros antecesores, tenemos tiempo para sentir lástima y diversión, para generalizar, para dotar a un hombre de los atributos de la raza. Mirando el bote que navega y las olas que rompen, tenemos tiempo para exponer nuestras mentes a la belleza y registrar máximame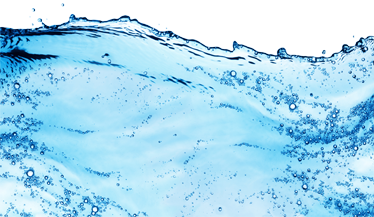 nte la extraña sensación –y esta belleza continúa, esta belleza germina le hagamos caso o no. Aún más, nos cuentan que esto pasó hace diez años.
nte la extraña sensación –y esta belleza continúa, esta belleza germina le hagamos caso o no. Aún más, nos cuentan que esto pasó hace diez años.
Estamos contemplando un mundo que se ha introducido bajo las olas.

Las novias emergiendo de las abadías –ahora madres; sus compañeros son apasionados– se mantienen en silencio; las madres están cubiertas de lágrimas; los invitados felices; esto se ha ganado aquello se ha perdido y está superado y finiquitado. La guerra desplegó su abismo a los pies de toda esta inocencia e ignorancia, pero fue así que bailamos y giramos, nos esforzamos y deseamos, así que el sol brillaba y las nubes continuaban desplazándose ligeras hasta el final.
Pero los creadores de imágenes parecen insatisfechos con fuentes de interés tan obvias como el paso del tiempo y la sugestión de la realidad. Menosprecian el vuelo de las gaviotas, los barcos en el Támesis, el Prince of Wales, la Mile End Road, Piccadilly Circus. Quieren mejorar, alterar, construir un arte propio –naturalmente, si a tanto parece dar cabida su ámbito. Otras artes parecían estar predispuestas a ofrecer su ayuda. Por ejemplo, estaba la literatura. Todas las novelas famosas del mundo, con sus personajes famosos y sus famosas escenas, parecía que sólo reclamaban ser traspuestas a película. ¿Qué podía ser más fácil y simple? El cine cayó sobre su presa con inmensa voracidad, y hasta hoy en gran medida subsiste del cuerpo de su desafortunada víctima. Pero los resultados son desastrosos para ambos.
La alianza es antinatural. Ojo y cerebro se dislocan despiadadamente mientras tratan en vano de trabajar emparejados.
El ojo dice “Aquí está Anna Karenina”. Una voluptuosa mujer en terciopelo negro y perlas surge ante nosotros. Pero el cerebro dice “Esta no es ya Anna Karenina, es la reina Victoria”. Pues él conoce a Anna 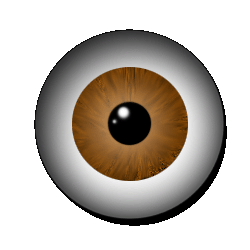 por el interior de su mente –su encanto, su pasión, su desesperanza. El cine focaliza todo el énfasis en sus dientes, sus perlas y su terciopelo. Entonces “Anna se enamora de Vronsky” –lo que es decir, la mujer de terciopelo negro cae en los brazos del caballero uniformado y se besan con gran suculencia, magnífica deliberación e infinita gesticulación en el sofá de una bien amueblada biblioteca, mientras el jardinero casualmente corta el césped. Así nos movemos, a bandazos y pesadamente, por las más célebres novelas del mundo. Ya que las deletreamos con palabras de una sílaba, o como escritas con garabatos de niño iletrado. Un beso es amor. Una taza rota, celos. Una sonrisa, felicidad. La muerte es un coche fúnebre. Ninguna de estas cosas tiene la menor conexión con la novela escrita por Tolstoy, y sólo cuando cesamos en el intento de conectar las imágenes con el libro adivinamos en alguna escena accidental –como el jardinero segando– lo que el cine podría hacer si se limitara a sus propios artefactos.
por el interior de su mente –su encanto, su pasión, su desesperanza. El cine focaliza todo el énfasis en sus dientes, sus perlas y su terciopelo. Entonces “Anna se enamora de Vronsky” –lo que es decir, la mujer de terciopelo negro cae en los brazos del caballero uniformado y se besan con gran suculencia, magnífica deliberación e infinita gesticulación en el sofá de una bien amueblada biblioteca, mientras el jardinero casualmente corta el césped. Así nos movemos, a bandazos y pesadamente, por las más célebres novelas del mundo. Ya que las deletreamos con palabras de una sílaba, o como escritas con garabatos de niño iletrado. Un beso es amor. Una taza rota, celos. Una sonrisa, felicidad. La muerte es un coche fúnebre. Ninguna de estas cosas tiene la menor conexión con la novela escrita por Tolstoy, y sólo cuando cesamos en el intento de conectar las imágenes con el libro adivinamos en alguna escena accidental –como el jardinero segando– lo que el cine podría hacer si se limitara a sus propios artefactos.
 Pero entonces, ¿cuáles son estos artefactos? Si dejara de ser un parásito, ¿cómo haría para caminar erguido? En el presente es sólo por indicios que una puede hacerse conjeturas.
Pero entonces, ¿cuáles son estos artefactos? Si dejara de ser un parásito, ¿cómo haría para caminar erguido? En el presente es sólo por indicios que una puede hacerse conjeturas.
Por ejemplo, en el pase de Dr. Caligari el otro día, una sombra con forma de renacuajo apareció en una esquina de la pantalla. Aumentó inmensamente de tamaño, tembló, sobresalió y se hundió, de nuevo insignificante.  Por un momento parecía encarnar una monstruosa, enferma imaginación del cerebro del lunático. Por un momento parecía como si el pensamiento pudiera expresarse con la silueta más efectivamente que con palabras. Este monstruoso, temblón renacuajo parecía temerse a sí mismo y no a la afirmación “Tengo miedo”.
Por un momento parecía encarnar una monstruosa, enferma imaginación del cerebro del lunático. Por un momento parecía como si el pensamiento pudiera expresarse con la silueta más efectivamente que con palabras. Este monstruoso, temblón renacuajo parecía temerse a sí mismo y no a la afirmación “Tengo miedo”.
De hecho, la sombra era accidental y el efecto no intencionado. Pero si una sombra, en un momento concreto, puede sugerir tanto más que los gestos y palabras de mujeres y hombres en estado de miedo, parece claro que el cine contiene entre sus elementos innumerables símbolos para aquellas emociones que, hasta ahora, han fracasado en la búsqueda de expresión.
Posee el terror, además de sus formas ordinarias, la silueta de un renacuajo; florece,sobresale, tiembla, desaparece. La ira no es solamente gritos y retórica, caras rojas y puños apretados. Es quizá una línea negra retorciéndose en la sábana blanca.
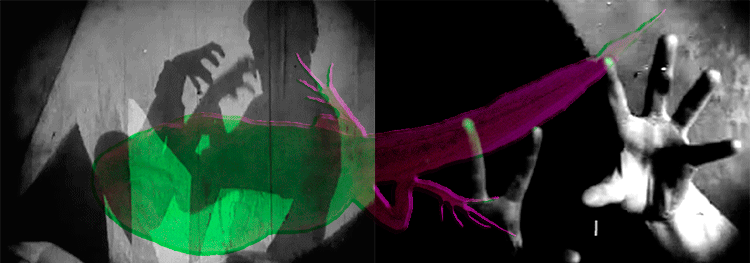 Anna y Vronsky no necesitan ya fruncir el ceño y hacer mohínes. Tienen a su disposición –¿qué? ¿Hay, preguntamos, un lenguaje secreto con el que sentimos y vemos pero nunca hablamos y, de ser así, puede hacerse visible a la mirada? ¿Posee alguna característica el pensamiento que pueda visibilizarse sin la ayuda de palabras? Éste cuenta con velocidad y peso, la puntería de un dardo y la circunvalación vaporosa. Pero tiene también, especialmente en momentos emotivos, el poder de crear imágenes, la necesidad de aliviar la carga en otro portador; dejar que una imagen transporte el peso de un
Anna y Vronsky no necesitan ya fruncir el ceño y hacer mohínes. Tienen a su disposición –¿qué? ¿Hay, preguntamos, un lenguaje secreto con el que sentimos y vemos pero nunca hablamos y, de ser así, puede hacerse visible a la mirada? ¿Posee alguna característica el pensamiento que pueda visibilizarse sin la ayuda de palabras? Éste cuenta con velocidad y peso, la puntería de un dardo y la circunvalación vaporosa. Pero tiene también, especialmente en momentos emotivos, el poder de crear imágenes, la necesidad de aliviar la carga en otro portador; dejar que una imagen transporte el peso de un 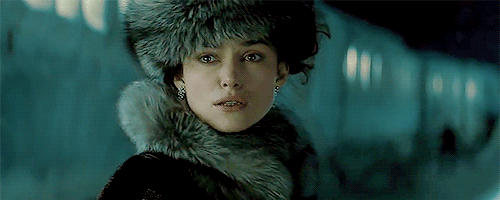 extremo a otro. La semejanza al pensamiento es, por algún motivo, más hermosa, más comprensible, más accesible que el pensamiento en sí. Como todo el mundo sabe, en Shakespeare las ideas más complejas forman cadenas de imágenes a través de las cuales ascendemos, por transformaciones y giros, hasta alcanzar la luz del día. Pero obviamente las imágenes de un poeta no pueden fundirse en bronce, o trazarse
extremo a otro. La semejanza al pensamiento es, por algún motivo, más hermosa, más comprensible, más accesible que el pensamiento en sí. Como todo el mundo sabe, en Shakespeare las ideas más complejas forman cadenas de imágenes a través de las cuales ascendemos, por transformaciones y giros, hasta alcanzar la luz del día. Pero obviamente las imágenes de un poeta no pueden fundirse en bronce, o trazarse  con un lápiz. Son el conjunto de miles de sugestiones de las cuales lo visual es sólo lo más obvio en la superficie. Incluso la imagen más simple; “My luve’s like a red, red rose, that’s newly sprung in June”, nos presenta impresiones de humedad y calidez, y el brillo carmesí y la suavidad de los pétalos en una mezcla inextricable, y enroscados en la cadencia de un ritmo que es en sí la voz de la pasión y el titubeo del amante.
con un lápiz. Son el conjunto de miles de sugestiones de las cuales lo visual es sólo lo más obvio en la superficie. Incluso la imagen más simple; “My luve’s like a red, red rose, that’s newly sprung in June”, nos presenta impresiones de humedad y calidez, y el brillo carmesí y la suavidad de los pétalos en una mezcla inextricable, y enroscados en la cadencia de un ritmo que es en sí la voz de la pasión y el titubeo del amante.
Todo esto, accesible a las palabras y sólo las palabras, el cine debe evitarlo.
Aunque buena parte de nuestro pensar y sentir esté conectado con la vista, puede que aún algún residuo de emoción visual que no sea materia del poeta o el pintor esté esperando al cine. Que tales símbolos serán totalmente distintos de los objetos que tenemos delante parece bastante probable. Algo abstracto, algo que se mueva con un arte controlado y consciente, algo que precise del menor apoyo de palabras o música para hacerse inteligible, aun empleándolas servilmente –de estos movimientos y abstracciones las películas podrían, en un tiempo por venir, componerse. Será entonces, al hallar un nuevo símbolo que exprese el  pensamiento, cuando el cineasta tenga una enorme fortuna a su cargo. La exactitud de la realidad y su sorprendente poder de sugestión deben servir a los interrogantes. En Anna y Vronsky –que ahí sean en la carne. Si es en esta realidad que el cineasta puede inhalar emoción, animar la forma perfecta con pensamientos, entonces el botín podrá distribuirse de mano en mano. Entonces, como el humo surge del Vesubio, deberíamos ser capaces ver a través en su salvajismo, en su belleza, en su singularidad; surgida desde hombres con los codos en la mesa; desde mujeres cuyas pequeñas carteras se deslicen por el suelo. Deberíamos ver estas emociones, en la relación, afectándose entre ellas.
pensamiento, cuando el cineasta tenga una enorme fortuna a su cargo. La exactitud de la realidad y su sorprendente poder de sugestión deben servir a los interrogantes. En Anna y Vronsky –que ahí sean en la carne. Si es en esta realidad que el cineasta puede inhalar emoción, animar la forma perfecta con pensamientos, entonces el botín podrá distribuirse de mano en mano. Entonces, como el humo surge del Vesubio, deberíamos ser capaces ver a través en su salvajismo, en su belleza, en su singularidad; surgida desde hombres con los codos en la mesa; desde mujeres cuyas pequeñas carteras se deslicen por el suelo. Deberíamos ver estas emociones, en la relación, afectándose entre ellas.
Deberíamos ver violentos cambios de emoción producidos por sus colisiones. Los contrastes más fantásticos podrían proyectarse ante nosotros con una velocidad que el escritor sólo puede esforzar en vano; el sueño de la arquitectura de arcos y almenas, de cascadas cayendo y fuentes elevándose que a veces nos visita en el sueño, o las mismas siluetas que en habitaciones semioscuras advertimos frente a nuestros ojos en vigilia. Ninguna fantasía sería demasiado lejana o insustancial.
El pasado podría desenredarse, las distancias destruirse y las brechas que dislocan novelas (cuando, por ejemplo, Tolstoy debe pasar de Levin a Anna y con ello sobresalta su historia y tuerce y anula nuestras simpatías) podrían, por la mismidad de un fondo, por la repetición de alguna escena, erradicarse.
Cómo se puede intentar todo esto, y mucho menos lograrse, nadie puede decirlo de momento. Captamos insinuaciones sólo en el caos de las calles, quizá, en una momentánea conjunción de color, sonido, 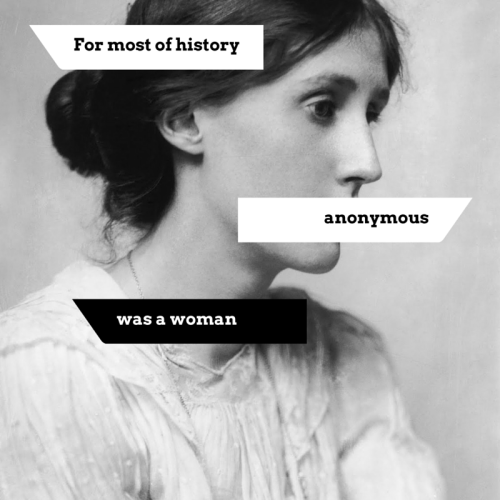 movimiento, que sugiere que aquí hay una escena esperando al nuevo arte para ser capturada. Y, en ocasiones en el cine, en mitad de su inmensa destreza y enorme eficacia técnica, el telón se rasga y contemplamos, a lo lejos, una desconocida e inesperada belleza. Pero es sólo un instante. Ya que algo extraño ha ocurrido –mientras que todas las otras artes nacieron desnudas ésta, la más joven, ha nacido completamente vestida. Puede decirlo todo antes de que tener nada que decir. Es como si la tribu salvaje, en lugar de encontrar dos varas de hierro para jugar, hubiese encontrado, esparcidos por la orilla, violines, flautas, saxofones, trompetas, pianos de cola fabricados por Erard y Bechstein, y hubiera comenzado con una increíble energía, pero sin conocer una sola nota musical, a martillearlos y dar porrazos al unísono.
movimiento, que sugiere que aquí hay una escena esperando al nuevo arte para ser capturada. Y, en ocasiones en el cine, en mitad de su inmensa destreza y enorme eficacia técnica, el telón se rasga y contemplamos, a lo lejos, una desconocida e inesperada belleza. Pero es sólo un instante. Ya que algo extraño ha ocurrido –mientras que todas las otras artes nacieron desnudas ésta, la más joven, ha nacido completamente vestida. Puede decirlo todo antes de que tener nada que decir. Es como si la tribu salvaje, en lugar de encontrar dos varas de hierro para jugar, hubiese encontrado, esparcidos por la orilla, violines, flautas, saxofones, trompetas, pianos de cola fabricados por Erard y Bechstein, y hubiera comenzado con una increíble energía, pero sin conocer una sola nota musical, a martillearlos y dar porrazos al unísono.
_________________________
[Nota]: Virginia Woolf, El cine, publicado originalmente en Arts, junio 1926.